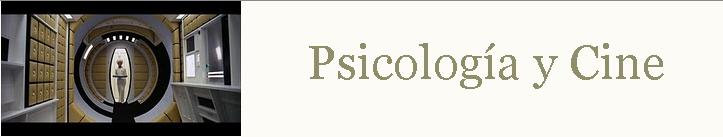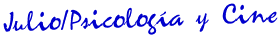En Internet empiezas buscando una cosa y acabas en otra. Eso quizás os haya pasado a alguno de los que aterriza de vez en cuando en este blog, aunque siempre espero que la coincidencia sea fructífera.
En Internet empiezas buscando una cosa y acabas en otra. Eso quizás os haya pasado a alguno de los que aterriza de vez en cuando en este blog, aunque siempre espero que la coincidencia sea fructífera.El caso es que revisando las llegadas que desembocan en esta página en ocasiones me encuentro que los buscadores me traen cosas tan curiosas como estas:
psicologia me va mal en la carrera de farmacia
como pasar una noche estupenda con tu enamorada
cuanto le mide el pene a una transexual
Ni yo mismo sé cómo con esos datos han llegado aquí, pero un día de estos voy a hacer un "ranking" premiando, moralmente, las entradas más originales. En todo caso espero que lo que encuentren en este sitio les resulte interesante y confío en que más que de mí, despotriquen de Google, que a veces sigue unos caminos inescrutables.
Aunque estas entradas también te dan qué pensar y te proporcionan ideas interesantes. Por ejemplo, bastantes de estos accesos venían buscando información sobre "A propósito de Henry", película que se nombra aquí en la lista de los lectores pero sobre la que no hay ningún comentario, así que me he decidido a solucionar esta ausencia, podría decirse que a petición popular.
"A propósito de Henry" es una de esas películas que mi mujer califica como de "sábado por la tarde". Se puede ver en familia, hay un malo que se convierte en bueno, una familia feliz que en el fondo está rota, una historia de amor que triunfa cuando las circunstancias parecen más difíciles y todo sirviendo de marco a la épica vivencia de superación personal del protagonista. Vamos, que lo tiene todo para conmoverte, no dejarte dormir la siesta y que al final salgas de casa con la moral alta.
Henry Turner (Harrison Ford) es un abogado de éxito, tan despiadado como inteligente. Es un triunfador, apreciado por sus colegas y temido por sus rivales. Lo tiene todo, un matrimonio modelo, una hija que pronto ingresará en un colegio de élite y un piso en lo mejor de Nueva York.
Pero accidentalmente un día se ve envuelto en un atraco y recibe un tiro en la cabeza y otro en el pecho. Milagrosamente sobrevive, pero queda en un estado casi vegetativo. Ha perdido la memoria, no sabe hablar y no puede caminar.
De la noche a la mañana todo cambia radicalmente y Henry es ahora un ser indefenso. Afortunadamente para él, recibe los cuidados médicos oportunos. Una logopeda le enseña a hablar otra vez y Bradley (Bill Nunn), un entusiasta fisioterapeuta, le ayuda enormemente en la recuperación física.

Lo que no recupera nunca es la memoria, pero ya se puede valer por sí mismo, abandonar el entorno seguro y conocido de la clínica y volver con su familia. Le cuesta mucho dejar a su amigo Bradley para volver con su mujer y su hija, unas desconocidas, pero poco a poco se va acostumbrando y va aprendiendo a conocerlas y a quererlas. Se vuelve a enamorar de Sarah (Annette Bening), su mujer y se convierte en el padre, que nunca fue, de su hija Rachel (Mikki Allen).
También se incorpora al trabajo en el bufete, pero como no se acuerda de nada sus compañeros no saben cómo tratarle. Algunos se comportan como si fuese un retrasado mental y hasta sus mejores amigos sienten lástima de él. Pero Henry no es nada tonto y estudiando sus anteriores casos se da cuenta de que no le gusta la persona que era antes, así que decide cambiar.
Quizás por eso en Argentina le pusieron el título de "Una segunda oportunidad". No me gusta que cambien los títulos a las películas, a veces las nuevas elecciones son incomprensibles, pero en este caso reconozco que tiene sentido.
Bajo el punto de vista psicológico, hemos de reconocer que en la película se emplea la patología de Henry de una manera bastante efectista para sentar las bases del argumento. Ya hemos comentado aquí algunas veces que el cine tiene preferencia por distintas afecciones psicológicas y la amnesia es una de las más socorridas (ver la entrada relativa a Memento), sobre todo la retrógrada, aquella que hace que el sujeto no recuerde su vida anterior a partir de un momento dado.
Este sería el caso de Henry, que según el DSM IV padecería un trastorno amnésico debido al traumatismo causado, no por la bala que le afectó al lóbulo frontal derecho, sino por la anoxia cerebral que originó el paro cardiaco debido al otro disparo. Ello además ha causado otros trastornos motores y de la comunicación. Pero de todo esto se recupera rápidamente gracias al esfuerzo de su fisioterapeuta y de la logopeda, que no sé por qué, le enseña a hablar pero no a leer.
Así que, después de una sorprendente recuperación de la movilidad y del lenguaje, lo que sigue marcando la existencia de Henry después de ser dado de alta es la persistente amnesia que padece. Curiosamente, según los manuales que podemos consultar y los casos conocidos, la amnesia retrógrada no suele abarcar toda la vida del sujeto, sino el incidente que la provocó y un periodo de tiempo anterior a él, que será tanto más grande cuanto más intensa sea la afección, pero que nunca abarca la totalidad de su existencia, cosa que el cine no suele reflejar porque así consigue mayor dramatismo.

En estos casos también se suele producir una recuperación que va en sentido inverso. Los acontecimientos más antiguos, que están registrados con mayor fuerza en la memoria, se recuperan antes que los más recientes, pero poco a poco y en este sentido inverso, la memoria se va normalizando, cosa que no ocurre con Henry, probablemente por causas meramente argumentales.
Y es que en el fondo hay que volver a insistir en que se trata de una historia moralista con final feliz, en la que las referencias psicológicas están hábilmente manejadas y al servicio del dramatismo del guión.
El resultado es bueno, consigue lo que se propone y te emociona de manera entretenida ¿qué más se le puede pedir a una película?.
Saludos,