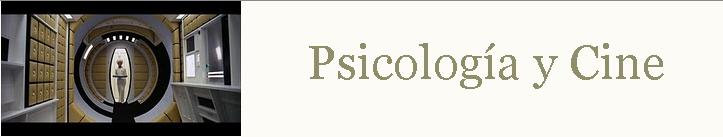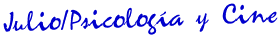Somos personas porque tenemos capacidad de razonar y además gozamos de libre albedrío, por lo menos eso sería lo ideal. Así, en situación de libertad, podremos hacer lo que se nos antoje siempre y cuando nuestras capacidades y nuestra moral nos lo permita.
En ocasiones nuestra libertad está restringida y nos vemos obligados a hacer lo que otras personas desean. Esto nos crea un malestar, una disonancia, porque a nosotros no nos gusta que nos impongan voluntades ajenas. Queremos ver, leer, hacer, comprar, vestir, aparentar, estudiar... lo que nos apetece y si lo conseguimos somos felices.
Pero... ¿funcionaría la sociedad si de verdad pudiésemos hacer lo que queremos?. Claro que no, pero entendedme, no me refiero a la anarquía carente de leyes. Me refiero a una situación justa, en la que pudiésemos hacer lo que deseamos sin perjudicar a los demás. La respuesta volvería a ser NO. La sociedad necesita que todos nos movamos por unos determinados cauces. El truco para conseguirlo y que sigamos siendo felices, es que nosotros estemos convencidos de que nos movemos así sin que nadie nos obligue, que lo hacemos por propia voluntad, sin manipulaciones externas. Así tendremos sensación de autonomía y estaremos contentos. Haremos lo que otras personas han planeado, pero como no nos enteramos seremos felices.
A mi juicio la sociedad tiene tres grandes herramientas para mover las masas. Por orden de antigüedad me refiero a: la religión, la política y la publicidad. En las tres nos encontramos con variedades agresivas y con variedades sutiles, pero en definitiva consiguen que queramos ver, leer, hacer, comprar, vestir, aparentar, estudiar... lo que a otros les apetece. Así gana la mayoría y el individuo también está contento. Todos bien. Situación idílica de felicidad asegurada y compartida. ¿Se nota que aún me dura el efecto de las navidades?.
Todas estas manipulaciones las consideramos normales y en general las aceptamos. Nos dejamos llevar. Intentamos explicar a nuestros hijos que no todo lo que dicen los anuncios es cierto, ni lo que prometen los candidatos, ni lo que piden los curas. Con eso y con cosas parecidas nos damos por satisfechos y nuestra rebeldía contra el sistema está a salvo. "Yo no me dejo convencer tan fácilmente".
Pero eso sí, nos escandalizamos cuando nos hablan de sectas que captan adolescentes separándolos de sus familias, de iluminados, políticos o religiosos, que les convencen para que se sacrifiquen por una causa, la que a ellos les interesa. Y desde los kamikazes hasta los terroristas suicidas (perdón por este enlace, pero es que me parece que me estaba poniendo muy serio) puedes escoger el ejemplo que más te guste.
¿Pero cómo es posible que les convenzan para hacer algo así?. Alguien dirá "les lavan el cerebro". Pues parece ciencia ficción pero es verdad. En el fondo las ligeras manipulaciones a las que nos someten los medios de comunicación al servicio de los susodichos intereses políticos, religiosos o publicitarios, son también lavados de cerebro, así que no nos escandalicemos. Si recuerdas la película "1984", basada en la novela homónima de George Orwell, sabrás a lo que me refiero, aunque en este caso las manipulaciones no eran tan ligeras y ocurrían en una sociedad totalitaria.
Lo que pasa es que la expresión "lavado de cerebro", así de repente parece muy fuerte. Lo asociamos con tortura y esa podría ser la idea original. Una tortura que anula la voluntad y creencias del individuo para conseguir que asuma la de sus torturadores. Se acuñó en Estados Unidos, después de la Guerra de Corea, cuando se vio que algunos soldados que habían sido hechos prisioneros durante el conflicto, a su regreso hablaban maravillas del comunismo en lugar de echar pestes de él. El proceso no se debía a lo que ahora llamaríamos Síndrome de Estocolmo, sino a un adoctrinamiento que combinaba procedimientos psicológicos y psiquiátricos, junto con el empleo de fármacos y técnicas de aislamiento, privación de sueño y alimentos. Como decía antes, toda una tortura destinada a anular la voluntad y las creencias del individuo para implantarle otras nuevas.
En "El mensajero del miedo", la película de 1962 de John Frankenheimer, se nos relata todo esto. Es un interesante thriller, protagonizado por Frank Sinatra y Laurence Harvey, en el que se nos describe de una manera efectista el proceso al que fueron sometidos los prisioneros y el perverso fin que se pretende alcanzar.
Una de las escenas más impactantes quizás es cuando los científicos, supuestamente chinos, les demuestran a sus colegas, supuestamente rusos, los resultados conseguidos.
En 2004 se hizo un remake de El mensajero del miedo. Dirigido por Jonathan Demme y protagonizado por Denzel Washington y Liev Schreiber, es un film que mantiene la trama original aunque con ligeros cambios. La historia adquiere mayor ritmo y está más adaptada al gusto actual. Y aunque la acción bélica transcurre en los días previos a la Guerra del Golfo, los malos no son los iraquíes, sino los miembros de una corporación financiera que a toda costa quiere colocar a su candidato en la presidencia, aunque no sé cómo pretendían hacer pasar a alguien tan robotizado.
Destaca aquí el malvado papel que interpreta Meryl Streep, mucho más intrigante que el equivalente que hizo la perspicaz Angela Lansbury en 1962.
Si os fijáis, estos procedimientos recuerdan a las técnicas de modificación de conducta que empleamos con notable éxito los psicólogos. Constituyen un excelente recurso en procesos de terapia y también de enseñanza, lo que no obsta para de vez en cuando los veamos empleados malintencionadamente por lo impactantes que pueden llegar a ser. Acordaros del "tratamiento Ludovico" que mencionamos al hablar de "La Naranja Mecánica". Esos ejemplos quedan en la memoria del grán público de manera mucho más intensa que cualquier otro ejemplo normal de terapia que podamos citar. Somos así, nos quedamos con lo que más impresiona y lo normal no suele ser impactante.
Pero el caso es que los ejemplos de lavado de cerebro pueden ser mucho más habituales de lo que llegamos a pensar. Que nos encontramos con ellos constantemente. Vivir en una democracia no nos libra de ellos. Aunque suelen ser ejemplos más sutiles, "asumibles" y no les damos mayor importancia. Los aceptamos porque en el fondo es más cómodo vivir con ellos que rechazarlos. "La moda no incomoda" decía mi peluquero cuando yo llevaba el pelo largo.
Y si los ejemplos cinematográficos que hemos visto hasta ahora no te han hecho recapacitar suficiente, échale un vistazo al reportaje que se emitió en abril de 2006 en Redes. Se titulaba ¿Cómo podemos defendernos del lavado de cerebro?.
Si te interesa puedes verlo entero en este enlace.
Por cierto ¿qué opinas de que se cite aquí la educación como una forma de lavado de cerebro?. Si la enseñanza constituye un lavado de cerebro no será educación, pues ésta es la única que nos puede ayudar a defendernos de tamaña agresión.
Esto es todo. Si quieres que te avisen cuando emitan "El mensajero del miedo" por televisión pulsa aquí para la versión de 1962 y aquí para la de 2004.
Saludos.
AVISO IMPORTANTE
AVISO: Las informaciones contenidas en este blog pueden desentrañar importantes aspectos del argumento, incluso del final de la película en cuestión.
jueves, 22 de enero de 2009
El mensajero del miedo (detergente cerebral, busque, compare y si encuentra algo mejor... ¡cómprelo!)
Etiquetas:
ciencia ficción,
condicionamieto,
conductismo,
drogas,
emociones,
identidad,
lavado de cerebro,
libre albedrío,
moral,
programa Redes,
Psicología Social,
robot
viernes, 16 de enero de 2009
Emociones de ciencia ficción (programando humana-mente)
Cuando leí la sinopsis me llamó la atención: "Cuatro vidas está basada en un antiguo proverbio chino según el cual la vida se puede reducir a cuatro emociones: placer, felicidad, dolor y amor". Bueno, el placer y el dolor en todo caso son sentimientos o sensaciones, pero quizás esta pudiese ser una buena película para hablar de las emociones. Tenía esa esperanza, pero ya el trailer me hizo sospechar que no iba a ser así.
Se trata de una película muy interesante y entretenida, que cuenta cuatro historias que se entrelazan y lo hacen bien, lo que no es fácil de conseguir, así que hay que reconocer el mérito de los guionistas.
Vemos que los personajes experimentan sorpresa, miedo, ira, tristeza y alegría. Sólo les falta el asco, por lo menos yo no me percaté, para tener el paquete completo de emociones de serie con el que nacemos.
Y es que las emociones son eso, unos mecanismos psicológicos de respuesta que nos permiten reaccionar de manera rápida, aunque no demasiado precisa, ante las variaciones del ambiente. Todos sabemos lo que son porque las hemos experimentado, pero a veces nos cuesta encontrar palabras para definirlas.
Estamos tan acostumbrados a vivirlas que a veces nos pasan desapercibidas y no nos damos cuenta de que las tenemos o las están teniendo los demás y eso que nuestros logros personales y sociales mejoran enormemente cuando somos capaces de interpretar nuestras emociones y las de los que nos rodean pudiendo reaccionar adecuadamente ante ellas. Es lo que se conoce como inteligencia emocional.
Entonces cualquier película podría servirnos para hablar de emociones porque todos sus personajes las tienen, pero permitidme que haga el planteamiento al revés y hable de los personajes que no tienen emociones o por lo menos que no esperamos que las tengan. Voy a hablar de robots. Ya sabéis que me interesa la ciencia ficción, pero la creación de máquinas que aprendan por si mismas y puedan desarrollar emociones, es algo que cada vez se acerca más de la fantasía a la realidad. Acordaros que el cognitivismo utilizó un modelo cibernético para explicar el funcionamiento del cerebro y ahora son los informáticos los que estudian el cerebro para diseñar ordenadores más capaces y flexibles.
Mirad la entrevista que le hizo Eduard Punset a Lola Cañamero.
Ahí tenemos dos robotitos que interactúan en un entorno que simula la realidad, en donde hay comida, agua y refugio. El robot blanco tarde o temprano tendrá que salir del entorno seguro homeostáticamente motivado por el hambre o la sed y podrá ser atacado en ese momento por el depredador. Si no se le programa la emoción “miedo” su supervivencia está en peligro.
Que curioso ¿verdad?, de las emociones básicas que comentábamos antes, aquellas que tenemos al nacer, una es positiva (la alegría), otra es neutra (la sorpresa) y las demás (miedo, tristeza, asco e ira) son negativas. Todas las necesitamos para la supervivencia, pero tal parece que nacemos más predispuestos para hacer frente a los eventos negativos, o que los eventos negativos son más peligrosos para nuestra subsistencia y por eso les prestamos más atención. Pero esto es sólo una apariencia, ya que la sensación reconfortante que nos produce la alegría es la más beneficiosa y absolutamente necesaria para la salud de nuestra mente.
El caso es que no podríamos vivir sin emociones, ni nosotros, ni los animales, ni los robots que creásemos, aunque de ésto parece que se tardaron un poco en dar cuenta los cineastas. Por ejemplo Data, el peuliar androide de la serie Star Trek: La Nueva Generación, no entendía demasiado de emociones, no las experimentaba y dificilmente comprendía las reacciones de sus compañeros humanos.
De hecho Data era el equivalente del personaje del mítico señor Spock que aparecía en la serie original. El vulcaniano carente de emociones que sólo empleaba la lógica. Bueno, la verdad es que ambos tenían una cosa en común, manifestaban una única emoción, la sorpresa. Los dos se sorprendían constantemente de las reacciones de los humanos.
Parece que la ciencia ficción cinematográfica desconfía de que se puedan crear robots con emociones. Acordaros del test respuesta emocional de Voight-Kampff que empleaban en la película Blade Runner para detectar a los replicantes.
En cambio los escritores sí habían predicho mucho antes la aparición de robots con emociones. Isaac Asimov definió y dotó a sus robots de un cerebro positrónico, que no sólo les dotaba de inteligencia artificial sino de la capacidad de experimentar emociones.
Andrew, de "El hombre bicentenario" lo tiene.
Y Sunny, de "Yo robot" también.
Y en Battlestar Galactica vamos un paso más allá y los cylon ya no son robots propiamente dichos. Las últimas "versiones" son entidades biológicas, artificiales eso sí, indistinguibles de los humanos, que sienten y padecen como nosotros, teniendo una tremenda curiosidad por saber qué nos diferencia a unos de otros. Pulsad este enlace para ver el diálogo entre un delegado de Las Doce Colonias y la cylon último modelo Número Seis, Cáprica para los amigos:
- ¿Estás vivo?.
- Sí.
- Demuéstralo.
De hecho los cylon no aprecian la diferencia entre estar vivo como un humano o como ellos. Tanto es así que algunos piensan que son humanos. Además tienen creencias místicas y buscan sus dioses, no sus creadores que esos fueron los humanos y son tan imprfectos que deciden eliminarlos. Volvemos otra vez a la rebelión de las máquinas, pero eso es otra historia (y no me refiero a Terminator 3).
Mucho más amable es Wall·E. No sé si el robotito tiene un cerebro positrónico o no, pero a base de estar sólo ha desarrollado características muy humanas, personalidad propia y tremenda curiosidad. Incluso se enamora de Eva, mucho más sofisticada y aparentemente dura, pero bajo su cáscara de huevo encierra también una tremenda ternura.
Los dos robots es evidente que experimentan emociones, entre otras cosas lo vemos por su expresión. Es digno de ver como los animadores han conseguido tanta expresividad jugando solo con los “ojos”, los foquitos de Wall·E y los puntos azules de Eva. Ya quisieran algunos actores poder expresar tanta emotividad.
Bueno, el caso es que como Rodney Brooks le dijo a Eduard Punset en el programa Redes, las emociones muy pronto dejarán de ser algo exclusivo de las personas y los animales. Nuestros ordenadores no sólo podrán aprender por sí mismos, también sentirán y se emocionarán y eso les hará más semejantes a nosotros, con todas las ventajas e inconvenientes que ello supone.
A veces nuestro ordenador se ralentiza y tarda una eternidad en hacer las cosas. Algunos manejan mejor los textos que las imágenes. Frecuentemente se infectan por virus. En ocasiones se bloquean e incluso se reinician sólos. Y cuando ocurre todo eso nos desesperamos porque podemos perder las horas de trabajo que hemos gastado sin saber por qué.
Que distinto sería si la máquina pudiese expresarse y hacernos saber su estado interno, si tuviese una cara que pudiésemos interpretar.
Hasta ahora y como hemos visto, las máquinas pueden expresar su estado interno por convencionalismos matemáticos, mediante listados de autocontrol. Pero para poder interactuar facilmente el ordenador, el robot, se tendrá que expresar emocionalmente, mediante los gestos que todos conocemos y podemos interpretar, tal y como hace el prototipo Kismet, un robot que manifiesta sus emociones.
Pero esto es sólo el primer paso. Cuando los robots, las máquinas o como les queramos llamar, sean capaces de aprender por sí mismos, de tener sentimientos, de manifestar e interpretar emociones...
... ¿en qué se diferenciarán de los seres vivos?, ¿en que no podrán reproducirse?, bueno, dales tiempo, eso será lo primero que harán. ¿En que no tendrán alma?... ehhhhh... cambiemos de tema. El caso es que memoria, pensamientos y conciencia sí que tendrán y con eso ya es suficiente.
¿Te da miedo esta perspectiva?. No te preocupes, si todo esto se cumple, siempre nos queda el consuelo de que tarde o temprano necesitarán un psicólogo.
Saludos.
Se trata de una película muy interesante y entretenida, que cuenta cuatro historias que se entrelazan y lo hacen bien, lo que no es fácil de conseguir, así que hay que reconocer el mérito de los guionistas.
Vemos que los personajes experimentan sorpresa, miedo, ira, tristeza y alegría. Sólo les falta el asco, por lo menos yo no me percaté, para tener el paquete completo de emociones de serie con el que nacemos.
Y es que las emociones son eso, unos mecanismos psicológicos de respuesta que nos permiten reaccionar de manera rápida, aunque no demasiado precisa, ante las variaciones del ambiente. Todos sabemos lo que son porque las hemos experimentado, pero a veces nos cuesta encontrar palabras para definirlas.
Estamos tan acostumbrados a vivirlas que a veces nos pasan desapercibidas y no nos damos cuenta de que las tenemos o las están teniendo los demás y eso que nuestros logros personales y sociales mejoran enormemente cuando somos capaces de interpretar nuestras emociones y las de los que nos rodean pudiendo reaccionar adecuadamente ante ellas. Es lo que se conoce como inteligencia emocional.
Entonces cualquier película podría servirnos para hablar de emociones porque todos sus personajes las tienen, pero permitidme que haga el planteamiento al revés y hable de los personajes que no tienen emociones o por lo menos que no esperamos que las tengan. Voy a hablar de robots. Ya sabéis que me interesa la ciencia ficción, pero la creación de máquinas que aprendan por si mismas y puedan desarrollar emociones, es algo que cada vez se acerca más de la fantasía a la realidad. Acordaros que el cognitivismo utilizó un modelo cibernético para explicar el funcionamiento del cerebro y ahora son los informáticos los que estudian el cerebro para diseñar ordenadores más capaces y flexibles.
Mirad la entrevista que le hizo Eduard Punset a Lola Cañamero.
Ahí tenemos dos robotitos que interactúan en un entorno que simula la realidad, en donde hay comida, agua y refugio. El robot blanco tarde o temprano tendrá que salir del entorno seguro homeostáticamente motivado por el hambre o la sed y podrá ser atacado en ese momento por el depredador. Si no se le programa la emoción “miedo” su supervivencia está en peligro.
Que curioso ¿verdad?, de las emociones básicas que comentábamos antes, aquellas que tenemos al nacer, una es positiva (la alegría), otra es neutra (la sorpresa) y las demás (miedo, tristeza, asco e ira) son negativas. Todas las necesitamos para la supervivencia, pero tal parece que nacemos más predispuestos para hacer frente a los eventos negativos, o que los eventos negativos son más peligrosos para nuestra subsistencia y por eso les prestamos más atención. Pero esto es sólo una apariencia, ya que la sensación reconfortante que nos produce la alegría es la más beneficiosa y absolutamente necesaria para la salud de nuestra mente.
El caso es que no podríamos vivir sin emociones, ni nosotros, ni los animales, ni los robots que creásemos, aunque de ésto parece que se tardaron un poco en dar cuenta los cineastas. Por ejemplo Data, el peuliar androide de la serie Star Trek: La Nueva Generación, no entendía demasiado de emociones, no las experimentaba y dificilmente comprendía las reacciones de sus compañeros humanos.
De hecho Data era el equivalente del personaje del mítico señor Spock que aparecía en la serie original. El vulcaniano carente de emociones que sólo empleaba la lógica. Bueno, la verdad es que ambos tenían una cosa en común, manifestaban una única emoción, la sorpresa. Los dos se sorprendían constantemente de las reacciones de los humanos.
Parece que la ciencia ficción cinematográfica desconfía de que se puedan crear robots con emociones. Acordaros del test respuesta emocional de Voight-Kampff que empleaban en la película Blade Runner para detectar a los replicantes.
En cambio los escritores sí habían predicho mucho antes la aparición de robots con emociones. Isaac Asimov definió y dotó a sus robots de un cerebro positrónico, que no sólo les dotaba de inteligencia artificial sino de la capacidad de experimentar emociones.
Andrew, de "El hombre bicentenario" lo tiene.
Y Sunny, de "Yo robot" también.
Y en Battlestar Galactica vamos un paso más allá y los cylon ya no son robots propiamente dichos. Las últimas "versiones" son entidades biológicas, artificiales eso sí, indistinguibles de los humanos, que sienten y padecen como nosotros, teniendo una tremenda curiosidad por saber qué nos diferencia a unos de otros. Pulsad este enlace para ver el diálogo entre un delegado de Las Doce Colonias y la cylon último modelo Número Seis, Cáprica para los amigos:
- ¿Estás vivo?.
- Sí.
- Demuéstralo.
De hecho los cylon no aprecian la diferencia entre estar vivo como un humano o como ellos. Tanto es así que algunos piensan que son humanos. Además tienen creencias místicas y buscan sus dioses, no sus creadores que esos fueron los humanos y son tan imprfectos que deciden eliminarlos. Volvemos otra vez a la rebelión de las máquinas, pero eso es otra historia (y no me refiero a Terminator 3).
Mucho más amable es Wall·E. No sé si el robotito tiene un cerebro positrónico o no, pero a base de estar sólo ha desarrollado características muy humanas, personalidad propia y tremenda curiosidad. Incluso se enamora de Eva, mucho más sofisticada y aparentemente dura, pero bajo su cáscara de huevo encierra también una tremenda ternura.
Los dos robots es evidente que experimentan emociones, entre otras cosas lo vemos por su expresión. Es digno de ver como los animadores han conseguido tanta expresividad jugando solo con los “ojos”, los foquitos de Wall·E y los puntos azules de Eva. Ya quisieran algunos actores poder expresar tanta emotividad.
Bueno, el caso es que como Rodney Brooks le dijo a Eduard Punset en el programa Redes, las emociones muy pronto dejarán de ser algo exclusivo de las personas y los animales. Nuestros ordenadores no sólo podrán aprender por sí mismos, también sentirán y se emocionarán y eso les hará más semejantes a nosotros, con todas las ventajas e inconvenientes que ello supone.
A veces nuestro ordenador se ralentiza y tarda una eternidad en hacer las cosas. Algunos manejan mejor los textos que las imágenes. Frecuentemente se infectan por virus. En ocasiones se bloquean e incluso se reinician sólos. Y cuando ocurre todo eso nos desesperamos porque podemos perder las horas de trabajo que hemos gastado sin saber por qué.
Que distinto sería si la máquina pudiese expresarse y hacernos saber su estado interno, si tuviese una cara que pudiésemos interpretar.
Hasta ahora y como hemos visto, las máquinas pueden expresar su estado interno por convencionalismos matemáticos, mediante listados de autocontrol. Pero para poder interactuar facilmente el ordenador, el robot, se tendrá que expresar emocionalmente, mediante los gestos que todos conocemos y podemos interpretar, tal y como hace el prototipo Kismet, un robot que manifiesta sus emociones.
Pero esto es sólo el primer paso. Cuando los robots, las máquinas o como les queramos llamar, sean capaces de aprender por sí mismos, de tener sentimientos, de manifestar e interpretar emociones...
... ¿en qué se diferenciarán de los seres vivos?, ¿en que no podrán reproducirse?, bueno, dales tiempo, eso será lo primero que harán. ¿En que no tendrán alma?... ehhhhh... cambiemos de tema. El caso es que memoria, pensamientos y conciencia sí que tendrán y con eso ya es suficiente.
¿Te da miedo esta perspectiva?. No te preocupes, si todo esto se cumple, siempre nos queda el consuelo de que tarde o temprano necesitarán un psicólogo.
Saludos.
Etiquetas:
ciencia ficción,
cognitivismo,
emociones,
inteligencia artificial,
miedo,
programa Redes,
robot
lunes, 12 de enero de 2009
Cashback y Tres minutos (jugando con el tiempo)
En estas fechas siempre me pasa. Pienso "otro año". Cuando era niño de unas navidades a otras, de un verano a otro, de un cumpleaños a otro... mediaba una eternidad y ahora el tiempo se me pasa volando. Ya sé que no soy original y que eso nos pasa a todos los que tenemos "una edad", pero cuando pienso en ello no puedo dejar de sorprenderme.
Todos hemos experimentado lo rápido que pasa el tiempo cuando estamos haciendo algo divertido y lo lento que transcurre cuando nos estamos aburriendo. Pero de un año a otro hay muchas situaciones aburridas y divertidas, además recuerdo mi infancia como bastante entretenida. Entonces ¿por qué los años de antes parecen más largos que los de ahora?.
Evidentemente en nuestra percepción del tiempo influyen muchos factores, algunos desconocidos y otros que simplemente intuimos.
Meditando sobre todo esto recordé dos películas que había visto hace poco. La primera es "Cashback", del británico Sean Ellis. Es la histora de Ben (Sean Biggerstaff) un joven estudiante de bellas artes que padece insomnio desde que le dejó su novia. Para llenar sus noches entra a trabajar en un supermercado nocturno y allí coincide con otros empleados que utilizan distintos recursos para hacer más llevadero el pesado horario de su turno.
A Ben también se la hace muy duro, sobre todo al principio. Como él mismo dice: "Llevaba dos semanas sin dormir. Pasaba de la imaginación a la realidad como si el mando a distancia de la vida estuviera en pausa."
Así acaba desarrollando su propia táctica para vencer el aburrimiento. Imagina que puede parar el tiempo.
Entonces él puede recorrer la realidad pausada y modificarla a su antojo para recrear la belleza que plasma en su dibujos. Ese es su secreto.
La otra película a la que me refería es la argentina "Tres minutos", de Diego Lublinsky. En ella llegamos a una situación similar por un procedimiento totalmente distinto. El protagonista, Alex (Nicolás Pauls), es un periodista televisivo y tiene que acostumbrarse a decir muchas cosas en poco tiempo, por lo que empieza a ingerir una misteriosa sustancia que le acelera. Pero "pronto", instigado por Ana (Julieta Zylberberg) una joven estudiante de piano, se percata de que si ingiere más de la cuenta, se acelera tanto que es como si los demás quedasen congelados. Al final el efecto es el mismo que para Ben en Cashback, se detiene el tiempo.
Pero aquí el juego con el tiempo es más "relativista". Alex y Ana envejecen considerablemente mientras están acelerados, tanto es así que los demás no les reconocen cuando coinciden "al mismo tiempo". Sólo ellos comparten su realidad y viven una tierna historia de amor mientras los demás permanecen estáticos a su alrededor.
Todo esto es evidentemente una alegoría romántica sobre cómo viven el paso del tiempo dos enamorados, pero nos sirve para reflexionar sobre qué es el tiempo y cómo lo percibimos.
En realidad vivimos siempre en presente, podemos recordar el pasado e intentar prever el futuro, pero nada más. El que el tiempo sea una dimensión es algo que raya con la ciencia ficción. El espacio sí que lo es y nos podemos mover de un punto a otro en él. Pero no podemos movernos por el tiempo. Siempre estamos en presente. Decimos que la tierra tarda veinticuatro horas en dar una vuelta sobre sí misma y que una hora tiene sesenta minutos y a partír de ahí hemos creado toda una serie de unidades para medir lo que tardamos en hacer las cosas, pero poco más podemos hacer con el tiempo.
En fin, me estoy poniendo muy filosófico y lo que pretendo es tratar más de la percepción psicológica del tiempo. Mirad entonces lo que le dijo David Eagleman a Eduard Punset en el programa Redes.
¿No es maravilloso nuestro cerebro?. No sólo es capaz de modificar la percepción del tiempo según las circunstancias sino que además es capaz de sincronizar los acontecimientos haciéndonos más llevaderas la leyes físicas. Que extraño sería ver hablar a alguien sin que su voz coincidiese con el movimiento de sus labios, en cambio eso ocurriría si nuestro cerebro no se encargase de realizar la correspondiente sincronización y eso, como hemos visto en el reportaje, sólo es un ejemplo.
Y es que si sólo percibiésemos el mundo tal y como es físicamente viviríamos una realidad muy cruda que nuestro cerebro se encarga de suavizar. Y lo hace engañándonos ligeramente, jugando con todos los estímulos que nos llegan a nuestros sentidos para priorizar los más relevantes.
Por un proceso semejante al que modula la percepción de los estímulos relevantes también se ve afectada la percepción temporal de los acontecimientos, ya que contamos con una serie de relojes internos que adelantan o atrasan según la importancia de los acontecimientos, así que esas circunstancias influyen en "nuestro tiempo". Es como aquello de que el proceso de medida influye en lo que estamos midiendo, pero al revés.
Y no sólo cambia nuestra percepción del tiempo, la memoria también nos hace trampas respecto a las cosas que recordamos. Los espacios y sucesos de nuestra niñez parecen que están medidos con otras unidades.
Que curioso también esto del efecto reminiscencia. Me hice la pregunta a mí mismo y el suceso de relevancia mundial que más me había impactado entre los que recordaba fue la caída del "Muro de Berlín", que ocurrió cuando yo tenía bastantes más de veinte años... ¿será que yo no tengo el efectito ese?. ¿Lo tienes tú?.
Bueno, que a esto ya le hemos dedicado demasiado tiempo. No he encontrado referencias sobre "Tres minutos", pero si quieres que te avisen cuando emitan "Cashback" por televisión pulsa este enlace y pulsa en el nombre para ver los programas de Redes.
Saludos.
Todos hemos experimentado lo rápido que pasa el tiempo cuando estamos haciendo algo divertido y lo lento que transcurre cuando nos estamos aburriendo. Pero de un año a otro hay muchas situaciones aburridas y divertidas, además recuerdo mi infancia como bastante entretenida. Entonces ¿por qué los años de antes parecen más largos que los de ahora?.
Evidentemente en nuestra percepción del tiempo influyen muchos factores, algunos desconocidos y otros que simplemente intuimos.
Meditando sobre todo esto recordé dos películas que había visto hace poco. La primera es "Cashback", del británico Sean Ellis. Es la histora de Ben (Sean Biggerstaff) un joven estudiante de bellas artes que padece insomnio desde que le dejó su novia. Para llenar sus noches entra a trabajar en un supermercado nocturno y allí coincide con otros empleados que utilizan distintos recursos para hacer más llevadero el pesado horario de su turno.
A Ben también se la hace muy duro, sobre todo al principio. Como él mismo dice: "Llevaba dos semanas sin dormir. Pasaba de la imaginación a la realidad como si el mando a distancia de la vida estuviera en pausa."
Así acaba desarrollando su propia táctica para vencer el aburrimiento. Imagina que puede parar el tiempo.
Entonces él puede recorrer la realidad pausada y modificarla a su antojo para recrear la belleza que plasma en su dibujos. Ese es su secreto.
La otra película a la que me refería es la argentina "Tres minutos", de Diego Lublinsky. En ella llegamos a una situación similar por un procedimiento totalmente distinto. El protagonista, Alex (Nicolás Pauls), es un periodista televisivo y tiene que acostumbrarse a decir muchas cosas en poco tiempo, por lo que empieza a ingerir una misteriosa sustancia que le acelera. Pero "pronto", instigado por Ana (Julieta Zylberberg) una joven estudiante de piano, se percata de que si ingiere más de la cuenta, se acelera tanto que es como si los demás quedasen congelados. Al final el efecto es el mismo que para Ben en Cashback, se detiene el tiempo.
Pero aquí el juego con el tiempo es más "relativista". Alex y Ana envejecen considerablemente mientras están acelerados, tanto es así que los demás no les reconocen cuando coinciden "al mismo tiempo". Sólo ellos comparten su realidad y viven una tierna historia de amor mientras los demás permanecen estáticos a su alrededor.
Todo esto es evidentemente una alegoría romántica sobre cómo viven el paso del tiempo dos enamorados, pero nos sirve para reflexionar sobre qué es el tiempo y cómo lo percibimos.
En realidad vivimos siempre en presente, podemos recordar el pasado e intentar prever el futuro, pero nada más. El que el tiempo sea una dimensión es algo que raya con la ciencia ficción. El espacio sí que lo es y nos podemos mover de un punto a otro en él. Pero no podemos movernos por el tiempo. Siempre estamos en presente. Decimos que la tierra tarda veinticuatro horas en dar una vuelta sobre sí misma y que una hora tiene sesenta minutos y a partír de ahí hemos creado toda una serie de unidades para medir lo que tardamos en hacer las cosas, pero poco más podemos hacer con el tiempo.
En fin, me estoy poniendo muy filosófico y lo que pretendo es tratar más de la percepción psicológica del tiempo. Mirad entonces lo que le dijo David Eagleman a Eduard Punset en el programa Redes.
¿No es maravilloso nuestro cerebro?. No sólo es capaz de modificar la percepción del tiempo según las circunstancias sino que además es capaz de sincronizar los acontecimientos haciéndonos más llevaderas la leyes físicas. Que extraño sería ver hablar a alguien sin que su voz coincidiese con el movimiento de sus labios, en cambio eso ocurriría si nuestro cerebro no se encargase de realizar la correspondiente sincronización y eso, como hemos visto en el reportaje, sólo es un ejemplo.
Y es que si sólo percibiésemos el mundo tal y como es físicamente viviríamos una realidad muy cruda que nuestro cerebro se encarga de suavizar. Y lo hace engañándonos ligeramente, jugando con todos los estímulos que nos llegan a nuestros sentidos para priorizar los más relevantes.
Por un proceso semejante al que modula la percepción de los estímulos relevantes también se ve afectada la percepción temporal de los acontecimientos, ya que contamos con una serie de relojes internos que adelantan o atrasan según la importancia de los acontecimientos, así que esas circunstancias influyen en "nuestro tiempo". Es como aquello de que el proceso de medida influye en lo que estamos midiendo, pero al revés.
Y no sólo cambia nuestra percepción del tiempo, la memoria también nos hace trampas respecto a las cosas que recordamos. Los espacios y sucesos de nuestra niñez parecen que están medidos con otras unidades.
Que curioso también esto del efecto reminiscencia. Me hice la pregunta a mí mismo y el suceso de relevancia mundial que más me había impactado entre los que recordaba fue la caída del "Muro de Berlín", que ocurrió cuando yo tenía bastantes más de veinte años... ¿será que yo no tengo el efectito ese?. ¿Lo tienes tú?.
Bueno, que a esto ya le hemos dedicado demasiado tiempo. No he encontrado referencias sobre "Tres minutos", pero si quieres que te avisen cuando emitan "Cashback" por televisión pulsa este enlace y pulsa en el nombre para ver los programas de Redes.
Saludos.
Etiquetas:
ciencia ficción,
percepción,
programa Redes,
tiempo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)